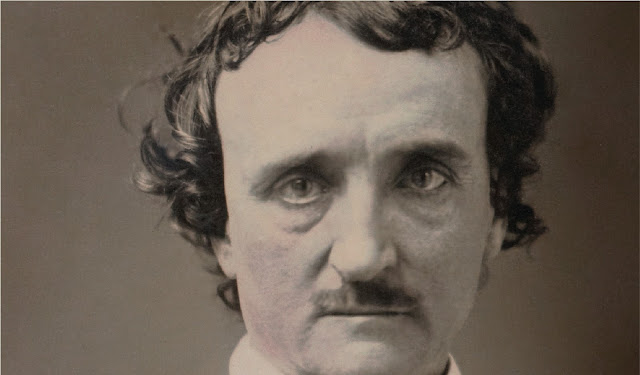EL POZO Y EL
PÉNDULO
EDGAR ALLAN POE
Estaba agotado, agotado hasta no
poder más, por aquella larga agonía. Cuando, por último, me desataron y pude
sentarme, noté que perdía el conocimiento. La sentencia, la espantosa sentencia
de muerte, fue la última frase claramente acentuada que llegó a mis oídos.
Luego, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció que se apagaba en
el indefinido zumbido de un sueño. El ruido aquel provocaba en mi espíritu una
idea de rotación, quizá a causa de que lo asociaba en mis pensamientos con una
rueda de molino. Pero aquello duró poco tiempo, porque, de pronto, no oí nada más.
No obstante, durante algún rato pude ver, pero ¡con qué
terrible exageración! Veía los labios de los jueces vestidos de negro: eran
blancos, más blancos que la hoja de papel sobre la que estoy escribiendo estas
palabras; y delgados hasta lo grotesco, adelgazados por la intensidad de su
dura expresión, de su resolución inexorable, del riguroso desprecio al dolor
humano. Veía que los decretos de lo que para mí representaba el Destino salían
aún de aquellos labios. Los vi retorcerse en una frase mortal; los vi
pronunciar las sílabas de mi nombre, y me estremecí al ver que el sonido no
seguía al movimiento.
Durante varios momentos de
espanto frenético vi también la blanda y casi imperceptible ondulación de las
negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mi vista cayó entonces
sobre los siete grandes hachones que se habían colocado sobre la mesa. Tomaron
para mí, al principio, el aspecto de la caridad, y los imaginé ángeles blancos
y esbeltos que debían salvarme. Pero, de pronto, una náusea mortal invadió mi
alma, y sentí que cada fibra de mi ser se estremecía como si hubiera estado en
contacto con el hilo de una batería galvánica. Y las formas angélicas se convertían
en insignificantes espectros con cabeza de llama, y comprendí que no debía
esperar de ellos auxilio alguno. Entonces, como una magnífica nota musical, se insinuó
en mi imaginación la idea del inefable reposo que nos espera en la tumba. Llegó
suave, furtivamente; creo que necesité un gran rato para apreciarla por completo.
Pero en el preciso instante en que mi espíritu comenzaba a sentir esa idea, y a
acariciarla, las figuras de los jueces se desvanecieron por arte de magia; los grandes
hachones se redujeron a la nada; sus llamas se apagaron, y sobrevino la negrura
de las tinieblas; todas las sensaciones parecieron desaparecer como en una zambullida
loca y precipitada del alma en el Hades. Y el Universo fue solo noche, silencio,
inmovilidad.
Estaba desvanecido. Pero, no obstante,
no puedo decir que hubiese perdido la conciencia del todo. La que me quedaba no
intentaré definirla, ni describirla siquiera. Pero, en fin, todo no estaba
perdido. En medio del más profundo sueño…, ¡no! En medio del delirio…, ¡no! En medio del desvanecimiento…, ¡no! En medio de la muerte…, ¡no! Si fuera de otro modo, no habría salvación para el
hombre. Cuando nos despertamos del más profundo sueño, rompemos la telaraña de algún
sueño. Y, no obstante, un segundo más tarde es tan delicado este tejido, que no
recordamos haber soñado.
Dos grados hay, al volver del
desmayo a la vida: el sentimiento de la existencia moral o espiritual y el de
la existencia física. Parece probable que si, al llegar al segundo grado, hubiéramos
de evocar las impresiones del primero, volveríamos a encontrar todos los
recuerdos elocuentes del abismo trasmundano. ¿Y cuál es
ese abismo? ¿Cómo, al menos, podremos distinguir sus
sombras de las de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he llamado «primer
grado» no acuden de nuevo al llamamiento de la voluntad, no obstante, después
de un largo intervalo, ¿no aparecen sin ser solicitadas,
mientras, maravillados, nos preguntamos de dónde proceden? Quien no se haya
desmayado nunca no descubrirá extraños palacios y casas singularmente familiares
entre las ardientes llamas; no será el que contemple, flotando en el aire, las visiones
melancólicas que el vulgo no puede vislumbrar; no será el que medite sobre el
perfume de alguna flor desconocida, ni el que se perderá en el misterio de alguna
melodía que nunca hubiese llamado su atención hasta entonces.
En medio de mis repetidos e
insensatos esfuerzos, en medio de mi enérgica tenacidad en recoger algún
vestigio de ese estado de vacío, hubo instantes en que soñé triunfar. Tuve
momentos breves, brevísimos, en que he llegado a condensar recuerdos que en épocas
posteriores mi razón lúcida me ha afirmado no poder referirse sino a ese estado
en que parece aniquilada la conciencia. Muy confusamente me presentan esas sombras
de recuerdos grandes figuras que me levantaban, transportándome silenciosamente
hacia abajo, aún más hacia abajo, cada vez más abajo, hasta que me invadió un vértigo
espantoso a la simple idea del infinito en descenso.
También me recuerdan no sé qué
vago espanto que experimentaba el corazón, precisamente a causa de la calma
sobrenatural de ese corazón. Luego, el sentimiento de una repentina inmovilidad
en todo lo que me rodeaba, como si quienes me llevaban, un cortejo de
espectros, hubieran pasado, al descender, los límites de lo ilimitado, y se
hubiesen detenido, vencidos por el hastío infinito de su tarea. Recuerda mi
alma más tarde una sensación de insipidez y de humedad; después, todo no es más
que locura, la locura de una memoria que se agita en lo abominable.
De pronto vuelven a mi alma un
movimiento y un sonido: el movimiento tumultuoso del corazón y el rumor de sus
latidos. Luego, un intervalo en el que todo desaparece. Luego, el sonido de
nuevo, el movimiento y el tacto, como una sensación vibrante penetradora de mi
ser. Después la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento, sensación
que duró mucho. Luego, bruscamente, el pensamiento de nuevo, un temor que me
producía escalofríos y un esfuerzo ardiente por comprender mi verdadero estado.
Después, un vivo afán de caer en la insensibilidad. Luego, un brusco renacer
del alma y una afortunada tentativa de movimiento. Entonces, el recuerdo
completo del proceso, de los negros tapices, de la sentencia, de mi debilidad,
de mi desmayo. Y el olvido más completo en torno a lo que ocurrió más tarde. Únicamente
después, y gracias a la constancia más enérgica, he logrado recordarlo
vagamente.
No había abierto los ojos hasta
ese momento. Pero sentía que estaba tendido de espaldas y sin ataduras. Extendí
la mano y pesadamente cayó sobre algo húmedo y duro. Durante algunos minutos la
dejé descansar así, haciendo esfuerzos por adivinar dónde podía encontrarme y
lo que había sido de mí. Sentía una gran impaciencia por hacer uso de mis ojos,
pero no me atreví. Tenía miedo de la primera mirada sobre las cosas que me
rodeaban. No es que me aterrorizara contemplar cosas horribles, sino que me
aterraba la idea de no ver nada.
A la larga, con una loca angustia
en el corazón, abrí rápidamente los ojos. Mi espantoso pensamiento se hallaba,
pues, confirmado. Me rodeaba la negrura de la noche eterna. Me parecía que la
intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era
intolerablemente pesada. Continué acostado tranquilamente e hice un esfuerzo
por emplear mi razón. Recordé los procedimientos inquisitoriales, y, partiendo
de esto, procuré deducir mi posición verdadera. Había sido pronunciada la sentencia,
y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo.
No obstante, ni un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto.
A pesar de todas las ficciones
literarias, semejante idea es absolutamente incompatible con la existencia
real. Pero ¿dónde me encontraba y cuál era mi estado? Sabía
que los condenados a muerte morían con frecuencia en los autos de fe. La misma
tarde del día de mi juicio se había celebrado una solemnidad de especie. ¿Me habían llevado, acaso, de nuevo a mi calabozo para
aguardar en él el próximo sacrificio que había de celebrarse meses más tarde?
Desde el principio comprendí que esto no podía ser. Inmediatamente había sido
puesto en requerimiento el contingente de víctimas. Por otra parte, mi primer
calabozo, como todas las celdas de los condenados, en Toledo, estaba empedrado
y había en él alguna luz.
Repentinamente, una horrible idea
aceleró mi sangre en torrentes hacia mi corazón, y durante unos instantes caí
de nuevo en mi insensibilidad. Al volver en mí, de un solo movimiento me levanté
sobre mis pies, temblando convulsivamente en cada fibra. Desatinadamente,
extendí mis brazos por encima de mi cabeza y a mi alrededor, en todas
direcciones. No sentí nada. No obstante, temblaba a la idea de dar un paso,
pero me daba miedo tropezar contra los muros de mi tumba. Brotaba el sudor por
todos mis poros, y en gruesas gotas frías se detenía sobre mi frente. A la
larga, se me hizo intolerable la agonía de la incertidumbre y avancé con
precaución, extendiendo los brazos y con los ojos fuera de sus órbitas, con la
esperanza de hallar un débil rayo de luz. Di algunos pasos, pero todo estaba
vacío y negro. Respiré con mayor libertad. Por fin, me pareció evidente que el
destino que me habían reservado no era el más espantoso de todos.
Y entonces, mientras
precavidamente continuaba avanzando, se confundían en masa en mi memoria mil
vagos rumores que sobre los horrores de Toledo corrían. Sobre esos calabozos se
contaban cosas extrañas. Yo siempre había creído que eran fábulas; pero, sin
embargo, eran tan extraños, que solo podían repetirse en voz baja. ¿Debía morir yo de hambre, en aquel subterráneo mundo de
tinieblas, y qué muerte más terrible quizá me esperaba? Puesto que conocía
demasiado bien el carácter de mis jueces, no podía dudar de que el resultado
era la muerte, y una muerte de una amargura escogida. Lo que sería, y la hora
de su ejecución, era lo único que me preocupaba y me aturdía.
Mis extendidas manos encontraron,
por último, un sólido obstáculo. Era una pared que parecía construida de
piedra, muy lisa, húmeda y fría. La fui siguiendo de cerca, caminando con la
precavida desconfianza que me habían inspirado ciertas narraciones antiguas.
Sin embargo, esta operación no me proporcionaba medio alguno para examinar la
dimensión de mi calabozo, pues podía dar la vuelta y volver al punto de donde
había partido sin darme cuenta de lo perfectamente igual que parecía la pared.
En vista de ello busqué el cuchillo que guardaba en uno de mis bolsillos cuando
fui conducido al tribunal. Pero había desaparecido, porque mis ropas habían
sido cambiadas por un traje de grosera estameña.
Con objeto de comprobar perfectamente
mi punto de partida, había pensado clavar la hoja en alguna pequeña grieta de
la pared. Sin embargo, la dificultad era bien fácil de ser solucionada, y, no
obstante, al principio, debido al desorden de mi pensamiento, me pareció
insuperable. Rasgué una tira de la orla de mi vestido y la coloqué en el suelo
en toda su longitud, formando un ángulo recto con el muro. Recorriendo a tientas
mi camino en torno a mi calabozo, al terminar el circuito tendría que encontrar
el trozo de tela. Por lo menos, esto era lo que yo creía; pero no había tenido
en cuenta ni las dimensiones de la celda ni mi debilidad. El terreno era húmedo
y resbaladizo. Tambaleándome, anduve durante algún rato. Después tropecé y caí.
Mi gran cansancio me decidió a continuar tumbado, y no tardó el sueño en
apoderarse de mí en aquella posición.
Al despertarme y alargar el brazo
hallé a mi lado un pan y un cántaro con agua. Estaba demasiado agotado para
reflexionar en tales circunstancias, y bebí y comí ávidamente. Tiempo más tarde
reemprendí mi viaje en torno a mi calabozo, y trabajosamente logré llegar al
trozo de estameña. En el momento de caer había contado ya cincuenta y dos
pasos, y desde que reanudé el camino hasta encontrar la tela, cuarenta y ocho.
De modo que medía un total de cien pasos, y suponiendo que dos de ellos
constituyeran una yarda, calculé en unas cincuenta yardas la circunferencia de
mi calabozo. Sin embargo, había tropezado con numerosos ángulos en la pared, y
esto impedía el conjeturar la forma de la cueva, pues no había duda alguna de
que aquello era una cueva.
No ponía gran interés en aquellas
investigaciones, y con toda seguridad estaba desalentado. Pero una vaga
curiosidad me impulsó a continuarlas. Dejando la pared, decidí atravesar la
superficie de mi prisión. Al principio procedí con extrema precaución, pues el
suelo, aunque parecía ser de una materia dura, era traidor por el limo que en él
había. No obstante, al cabo de un rato logré animarme y comencé a andar con
seguridad, procurando cruzarlo en línea recta.
De esta forma avancé diez o doce
pasos, cuando el trozo rasgado que quedaba de orla se me enredó entre las
piernas, haciéndome caer de bruces violentamente.
En la confusión de mi caída no
noté al principio una circunstancia no muy sorprendente y que, no obstante,
segundos después, hallándome todavía en el suelo, llamó mi atención. Mi
barbilla se apoyaba sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte
superior de la cabeza, aunque parecían colocados a menos altura que la
barbilla, no descansaban en ninguna parte. Me pareció, al mismo tiempo, que mi frente
se empapaba en un vapor viscoso y que un extraño olor a setas podridas llegaba
hasta mi nariz. Alargué el brazo y me estremecí descubriendo que había caído al
borde mismo de un pozo circular cuya extensión no podía medir en aquel momento.
Tocando las paredes precisamente debajo del brocal, logré arrancar un trozo de
piedra y la dejé caer en el abismo. Durante algunos segundos presté atención a
sus rebotes. Chocaba en su caída contra las paredes del pozo. Lúgubremente, se hundió
por último en el agua, despertando ecos estridentes. En el mismo instante se dejó
oír un ruido sobre mi cabeza, como de una puerta abierta y cerrada casi al
mismo tiempo, mientras un débil rayo de luz atravesaba repentinamente la
oscuridad y se apagaba enseguida.
Con toda claridad vi la suerte
que se me preparaba, y me felicité por el oportuno accidente que me había
salvado. Un paso más, y el mundo no me hubiera vuelto a ver. Aquella muerte,
evitada a tiempo, tenía ese mismo carácter que había yo considerado como
fabuloso y absurdo en las historias que sobre la Inquisición había oído contar.
Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte, con sus
crueles agonías físicas o con sus abominables torturas morales. Esta última fue
la que me había sido reservada. Mis nervios estaban abatidos por un largo
sufrimiento, hasta el punto de que me hacía temblar el sonido de mi propia voz,
y me consideraba por todos motivos una víctima excelente para la clase de
tortura que me aguardaba.
Temblando, retrocedí a tientas
hasta la pared, decidido a dejarme morir antes que afrontar el horror de los
pozos que en las tinieblas de la celda multiplicaba mi imaginación. En otra
situación de ánimo hubiese tenido el suficiente valor para concluir con mis
miserias de una sola vez, lanzándome a uno de aquellos abismos; pero en
aquellos momentos era yo el más perfecto de los cobardes. Por otra parte, me era
imposible olvidar lo que había leído con respecto a aquellos pozos, de los que
se decía que la extinción repentina de la vida era una esperanza cuidadosamente
excluida por el genio infernal de quien los había concebido.
Durante algunas horas me tuvo
despierto la agitación de mi ánimo. Pero, por último, me adormecí de nuevo. Al
despertarme, como la primera vez, hallé a mi lado un pan y un cántaro de agua.
Me consumía una sed abrasadora, y de un trago vacié el cántaro. Algo debía de
tener aquella agua, pues apenas bebí sentí unos irresistibles deseos de dormir.
Caí en un sueño profundo parecido al de la muerte No he podido saber nunca cuánto
tiempo duró; pero, al abrir los ojos, pude distinguir los objetos que me
rodeaban. Gracias a una extraña claridad sulfúrea, cuyo origen no pude descubrir
al principio, podía ver la magnitud y aspecto de mi cárcel.
Me había equivocado mucho con
respecto a sus dimensiones. Las paredes no podían tener más de veinticinco
yardas de circunferencia. Durante unos minutos, ese descubrimiento me turbó
grandemente, turbación en verdad pueril, ya que, dadas las terribles
circunstancias que me rodeaban, ¿qué cosa menos
importante podía encontrar que las dimensiones de mi calabozo? Pero mi alma ponía
un interés extraño en las cosas nimias, y tenazmente me dediqué a darme cuenta
del error que había cometido al tomar las medidas de aquel recinto. Por último
se me apareció como un relámpago la luz de la verdad. En mi primera exploración
había contado cincuenta y dos pasos hasta el momento de caer. En ese instante
debía encontrarme a uno o dos pasos del trozo de tela. Realmente, había
efectuado casi el circuito de la cueva. Entonces me dormí, y al despertarme,
necesariamente debí de volver sobre mis pasos, creando así un circuito casi
doble del real. La confusión de mi cerebro me impidió darme cuenta de que había
empezado la vuelta con la pared a mi izquierda y que la terminaba teniéndola a
la derecha.
También me había equivocado por
lo que respecta a la forma del recinto. Tanteando el camino, había encontrado
varios ángulos, deduciendo de ello la idea de una gran irregularidad; tan
poderoso es el efecto de la oscuridad absoluta sobre el que sale de un letargo
o de un sueño. Los ángulos eran, sencillamente, producto de leves depresiones o
huecos que se encontraban a intervalos desiguales. La forma general del recinto
era cuadrada. Lo que creía mampostería parecía ser ahora hierro u otro metal
dispuesto en enormes planchas, cuyas suturas y junturas producían las depresiones.
Toda la superficie de aquella
construcción metálica estaba embadurnada groseramente con toda clase de emblemas
horrorosos y repulsivos, nacidos de la superstición sepulcral de los frailes.
Figuras de demonios con amenazadores gestos, con formas de esqueleto y otras imágenes
de horror más realista, llenaban en toda su extensión las paredes. Me di cuenta
de que los contornos de aquellas monstruosidades estaban suficientemente
claros, pero que los colores parecían manchados y estropeados por efecto de la
humedad del ambiente. Vi entonces que el suelo era de piedra. En su centro había
un pozo circular, de cuya boca había yo escapado, pero no vi que hubiese alguno
más en el calabozo.
Todo esto lo vi confusamente y no
sin esfuerzo, pues mi situación física había cambiado mucho durante mi sueño.
Ahora, de espaldas, estaba acostado cuan largo era sobre una especie de armadura
de madera muy baja. Estaba atado con una larga tira que parecía de cuero. Se
enrollaba en distintas vueltas en torno a mis miembros y a mi cuerpo, dejando únicamente
libres mi cabeza y mi brazo izquierdo. Sin embargo, tenía que hacer un violento
esfuerzo para alcanzar el alimento que contenía un plato de barro que habían
dejado a mi lado sobre el suelo. Con verdadero terror me di cuenta de que el cántaro
había desaparecido, y digo con terror porque me devoraba una sed intolerable.
Creí entonces que el plan de mis verdugos consistía en exasperar esta sed,
puesto que el alimento que contenía el plato era una carne cruelmente salada.
Levanté los ojos y examiné el
techo de mi prisión. Se hallaba a una altura de treinta o cuarenta pies y se
parecía mucho, por su construcción, a las paredes laterales. En una de sus
caras llamó mi atención una figura de las más singulares. Era una representación
pintada del Tiempo, tal como se acostumbra a representarlo, pero en lugar de la
guadaña tenía un objeto que a primera vista creí se trataba de un enorme péndulo
como los de los relojes antiguos. No obstante, algo había en el aspecto de aquella
máquina que me hizo mirarla con más detención.
Mientras la observaba
directamente, mirando hacia arriba, pues se hallaba colocada exactamente sobre
mi cabeza, me pareció ver que se movía. Un momento después se confirmaba mi
idea. Su balanceo era corto y, por tanto, muy lento. No sin cierta desconfianza,
y, sobre todo, con extrañeza, la observé durante unos minutos. Cansado, al
cabo, de vigilar su fastidioso movimiento, volví mis ojos hacia los demás objetos
de la celda.
Un ruido leve atrajo mi atención.
Miré al suelo y vi algunas enormes ratas que lo cruzaban. Habían salido del
pozo que yo podía distinguir a mi derecha. En ese instante, mientras las
miraba, subieron en tropel, a toda prisa, con voraces ojos y atraídas por el
olor de la carne. Me costó gran esfuerzo y atención apartarlas.
Transcurrió media hora, tal vez
una hora —pues apenas imperfectamente podía medir el
tiempo—, cuando, de nuevo, levanté los ojos sobre mí.
Lo que entonces vi me dejó atónito y sorprendido. El camino del péndulo había
aumentado casi una yarda, y, como consecuencia natural, su velocidad era también
mucho mayor. Pero, principalmente, lo que más me impresionó fue la idea de que
había descendido visiblemente. Puede imaginarse con qué espanto observé
entonces que su extremo inferior estaba formado por media luna de brillante
acero, que, aproximadamente, tendría un pie de largo de un cuerno a otro. Los
cuernos estaban dirigidos hacia arriba, y el filo inferior, evidentemente
afilado como una navaja barbera. También parecía una navaja barbera, pesado y
macizo, y se ensanchaba desde el filo en una forma ancha y sólida. Se ajustaba
a una gruesa varilla de cobre, y todo ello silbaba moviéndose en el espacio.
Ya no había duda alguna con
respecto a la suerte que me había preparado la horrible ingeniosidad monacal.
Los agentes de la Inquisición habían previsto mi descubrimiento del pozo; del
pozo, cuyos horrores habían sido reservados para un hereje tan temerario como
yo; del pozo, imagen del infierno, considerado por la opinión como la Última
Tule de todos los castigos. El más fortuito de los accidentes me había salvado
de caer en él, y yo sabía que el arte de convertir el suplicio en un lazo y una
sorpresa constituía una rama importante de aquel sistema fantástico de ejecuciones
misteriosas. Por lo visto, habiendo fracasado mi caída en el pozo, no figuraba
en el demoníaco plan arrojarme a él. Por tanto, estaba destinado, y en este caso
sin ninguna alternativa, a una muerte distinta y más dulce. ¡Más
dulce! En mi agonía, pensando en el uso singular que yo hacía de esta palabra,
casi sonreí.
¿Para qué
contar las largas, las interminables horas de horror, más que mortales, durante
las que conté las vibrantes oscilaciones del acero? Pulgada a pulgada, línea a línea,
descendía gradualmente, efectuando un descenso solo apreciable a intervalos, que
eran para mí más largos que siglos. Y cada vez más, cada vez más, seguía bajando,
bajando.
Pasaron días, tal vez muchos días,
antes de que llegase a balancearse lo suficientemente cerca de mí para
abanicarme con su aire acre. Hería mi olfato el olor del acero afilado. Rogué
al Cielo, cansándolo con mis súplicas, que hiciera descender más rápidamente el
acero. Enloquecí, me volví frenético, hice esfuerzos para incorporarme e ir al
encuentro de aquella espantosa y movible cimitarra. Y luego, de pronto, se
apoderó de mí una gran calma y permanecí tendido, sonriendo a aquella muerte
brillante, como podría sonreír un niño a un juguete precioso.
Transcurrió luego un instante de
perfecta insensibilidad. Fue un intervalo muy corto. Al volver a la vida no me
pareció que el péndulo hubiera descendido una altura apreciable. No obstante,
es posible que aquel tiempo hubiese sido larguísimo. Yo sabía que existían
seres infernales que tomaban nota de mi desvanecimiento y que a su capricho podían
detener la vibración.
Al volver en mí, sentí un
malestar y una debilidad indecibles, como resultado de una enorme inanición.
Aun entre aquellas angustias, la naturaleza humana suplicaba el sustento. Con
un esfuerzo penoso, extendí mi brazo izquierdo tan lejos como mis ligaduras me
lo permitían, y me apoderé de un pequeño sobrante que las ratas se habían
dignado dejarme. Al llevarme un pedazo a los labios, un informe pensamiento de
extraña alegría, de esperanza, se alojó en mi espíritu. No obstante, ¿qué había de común entre la esperanza y yo? Repito que se
trataba de un pensamiento informe. Con frecuencia tiene el hombre pensamientos
así, que nunca se completan. Me di cuenta de que se trataba de un pensamiento
de alegría, de esperanza, pero comprendí también que había muerto al nacer. Me
esforcé inútilmente en completarlo, en recobrarlo. Mis largos sufrimientos habían
aniquilado casi por completo las ordinarias facultades de mi espíritu. Yo era
un imbécil, un idiota.
La oscilación del péndulo se
efectuaba en un plano que formaba ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la
cuchilla había sido dispuesta de modo que atravesara la región del corazón.
Rasgaría la tela de mi traje, volvería luego y repetiría la operación una y
otra vez. A pesar de la gran dimensión de la curva recorrida —unos
treinta pies, más o menos— y la silbante energía de su
descenso, que incluso hubiera podido cortar aquellas murallas de hierro, todo
cuanto podía hacer, en resumen, y durante algunos minutos, era rasgar mi traje.
Y en este pensamiento me detuve.
No me atrevía a ir más allá de él. Insistí sobre él con una sostenida atención,
como si con esta insistencia hubiera podido parar allí el descenso de la
cuchilla. Empecé a pensar en el sonido que produciría esta al pasar sobre mi
traje, y en la extraña y penetrante sensación que produce el roce de la tela sobre
los nervios. Pensé en todas esas cosas, hasta que los dientes me rechinaron.
Más bajo, más bajo aún. Se
deslizaba cada vez más bajo. Yo hallaba un placer frenético en comparar su
velocidad de arriba abajo con su velocidad lateral. Ahora, hacia la derecha;
ahora, hacia la izquierda. Después se iba lejos, lejos, y volvía luego, con el
chillido de un alma condenada, hasta mi corazón con el andar furtivo del tigre.
Yo aullaba y reía alternativamente, según me dominase una u otra idea.
Más bajo, invariablemente,
inexorablemente más bajo. Se movía a tres pulgadas de mi pecho. Furiosamente,
intenté libertar con violencia mi brazo izquierdo. Estaba libre solamente desde
el codo hasta la mano. Únicamente podía mover la mano desde el plato que habían
colocado a mi lado hasta mi boca; solo esto, y con un gran esfuerzo. Si hubiera
podido romper las ligaduras por encima del codo, hubiese cogido el péndulo e
intentado detenerlo, lo que hubiera sido como intentar detener una avalancha.
Siempre más bajo, incesantemente,
inevitablemente más bajo. Respiraba con verdadera angustia, y me agitaba a cada
vibración. Mis ojos seguían el vuelo ascendente de la cuchilla y su caída, con
el ardor de la desesperación más enloquecida; espasmódicamente, se cerraban en
el momento del descenso sobre mí. Aun cuando la muerte hubiera sido un alivio, ¡oh, qué alivio más indecible! Y, sin embargo, temblaba con
todos mis nervios al pensar que bastaría que la máquina descendiera un grado
para que se precipitara sobre mi pecho el hacha afilada y reluciente. Y mis
nervios temblaban, y hacían encoger todo mi ser a causa de la esperanza. Era la
esperanza, la esperanza triunfante aún sobre el potro, que se dejaba oír al oído
de los condenados a muerte, incluso en los calabozos de la Inquisición.
Comprobé que diez o doce
vibraciones, aproximadamente, pondrían el acero en inmediato contacto con mi
traje. Y con esta observación se entró en mi ánimo la calma condensada y aguda
de la desesperación. Desde hacía muchas horas, desde hacía muchos días, tal
vez, pensé por vez primera. Se me ocurrió que la tira o correa que me ataba era
de un solo trozo. Estaba atado con una ligadura continuada. La primera
mordedura de la cuchilla de la media luna, efectuada en cualquier lugar de la correa,
tenía que desatarla lo suficiente para permitir que mi mano la desenrollara de mi
cuerpo. ¡Pero qué terrible era, en este caso, su
proximidad! El resultado de la más ligera sacudida había de ser mortal. Por
otra parte, ¿habrían previsto o impedido esta posibilidad
los secuaces del verdugo? ¿Era probable que en el
recorrido del péndulo atravesasen mi pecho las ligaduras? Temblando al imaginar
frustrada mi débil esperanza, la última, realmente, levanté mi cabeza lo
bastante para ver bien mi pecho. La correa cruzaba mis miembros estrechamente,
juntamente con todo mi cuerpo, en todos sentidos, menos en la trayectoria de la
cuchilla homicida.
Aún no había dejado caer de nuevo
mi cabeza en su primera posición, cuando sentí brillar en mi espíritu algo que
solo sabría definir, aproximadamente, diciendo que era la mitad no formada de
la idea de libertad que ya he expuesto, y de la que vagamente había flotado en
mi espíritu una sola mitad cuando llevé a mis labios ardientes el alimento.
Ahora, la idea entera estaba allí presente, débil, apenas viable, casi indefinida,
pero, en fin, completa. Inmediatamente, con la energía de la desesperación,
intenté llevarla a la práctica.
Hacía varias horas que cerca del
caballete sobre el que me hallaba acostado se encontraba un número incalculable
de ratas. Eran tumultuosas, atrevidas, voraces. Fijaban en mí sus ojos rojos,
como si no esperasen más que mi inmovilidad para hacer presa. «¿A qué clase de alimento —pensé— se habrán acostumbrado en este pozo?».
Menos una pequeña parte, y a
pesar de todos mis esfuerzos para impedirlo, habían devorado el contenido del plato.
Mi mano se acostumbró a un movimiento de vaivén hacia el plato; pero a la
larga, la uniformidad maquinal de ese movimiento le había restado eficacia.
Aquella plaga, en su voracidad, dejaba señales de sus agudos dientes en mis
dedos. Con los restos de la carne aceitosa y picante que aún quedaba, froté vigorosamente
mis ataduras hasta donde me fue posible hacerlo, y hecho esto retiré mi mano
del suelo y me quedé inmóvil y sin respirar.
Al principio, lo repentino del
cambio y el cese del movimiento hicieron que los voraces animales se asustaran.
Se apartaron alarmados y algunos volvieron al pozo. Pero esta actitud no duró más
de un instante. No había yo contado en vano con su glotonería. Viéndome sin
movimiento, una o dos de las más atrevidas se encaramaron por el caballete y
olisquearon la correa. Todo esto me pareció el preludio de una invasión
general. Un nuevo tropel surgió del pozo. Se agarraron a la madera, la escalaron
y a centenares saltaron sobre mi cuerpo. Nada las asustaba el movimiento regular
del péndulo. Lo esquivaban y trabajaban activamente sobre la engrasada tira. Se
apretaban moviéndose y se amontonaban incesantemente sobre mí. Sentía que se retorcían
sobre mi garganta, que sus fríos hocicos buscaban mis labios.
Me encontraba medio sofocado por
aquel peso que se multiplicaba constantemente. Un asco espantoso, que ningún
hombre ha sentido en el mundo, henchía mi pecho y helaba mi corazón como un
pesado vómito. Un minuto más, y me daba cuenta de que la operación habría
terminado. Sobre mí sentía perfectamente la distensión de las ataduras. Me daba
cuenta de que en más de un sitio habían de estar cortadas. Con una resolución
sobrehumana, continué inmóvil.
No me había equivocado en mis cálculos.
Mis sufrimientos no habían sido vanos. Sentí luego que estaba libre. En
pedazos, colgaba la correa en torno de mi cuerpo. Pero el movimiento del péndulo
se efectuaba ya sobre mi pecho. La estameña de mi traje había sido atravesada y
cortada la camisa. Efectuó dos oscilaciones más, y un agudo dolor atravesó mis
nervios. Pero había llegado el instante de salvación. A un ademán de mis manos,
huyeron tumultuosamente mis libertadoras. Con un movimiento tranquilo y
decidido, prudente y oblicuo, lento y aplastándome contra el banquillo, me
deslicé fuera del abrazo de la tira y del alcance de la cimitarra. Cuando menos,
por el momento estaba libre.
¡Libre! ¡Y en las garras de la Inquisición! Apenas había escapado de
mi lecho de horror, apenas hube dado unos pasos por el suelo de mi calabozo,
cesó el movimiento de la máquina infernal y la oí subir atraída hacia el techo
por una fuerza invisible. Aquella fue una lección que llenó de desesperación mi
alma. Indudablemente, todos mis movimientos eran espiados. ¡Libre!
Había escapado de la muerte bajo una determinada agonía, solo para ser
entregado a algo peor que la muerte misma, y bajo otra nueva forma. Pensando en
ello, fijé convulsivamente mis ojos en las paredes de hierro que me rodeaban.
Algo extraño, un cambio que en un principio no pude apreciar claramente se había
producido con toda evidencia en la habitación. Durante varios minutos en los
que estuve distraído, lleno de ensueños y de escalofríos, me perdí en
conjeturas vanas e incoherentes.
Por primera vez me di cuenta del
origen de la luz sulfurosa que iluminaba la celda. Provenía de una grieta de
media pulgada de anchura, que se extendía en torno del calabozo en la base de
las paredes, que, de ese modo, parecían, y en efecto lo estaban, completamente
separadas del suelo. Intenté mirar por aquella abertura, aunque como puede
imaginarse, inútilmente. Al levantarme desanimado, se descubrió a mi inteligencia,
de pronto, el misterio de la alteración que la celda había sufrido.
Había tenido ocasión de comprobar
que, aun cuando los contornos de las figuras pintadas en las paredes fuesen
suficientemente claros, los colores parecían alterados y borrosos. Ahora
acababan de tomar, y tomaban a cada momento, un sorprendente e intensísimo
brillo, que daba a aquellas imágenes fantásticas y diabólicas un aspecto que
hubiera hecho temblar a nervios más firmes que los míos. Pupilas demoníacas, de
una viveza siniestra y feroz, se clavaban sobre mí desde mil sitios distintos,
donde yo anteriormente no había sospechado que se encontrara ninguna, y
brillaban cual fulgor lúgubre de un fuego que, aunque vanamente, quería
considerar completamente imaginario.
¡Imaginario! Me bastaba respirar
para traer hasta mi nariz un vapor de hierro enrojecido. Se extendía por el
calabozo un olor sofocante. A cada momento se reflejaba un ardor más profundo
en los ojos clavados en mi agonía. Un rojo más oscuro se extendía sobre
aquellas horribles pinturas sangrientas. Estaba jadeante; respiraba con grandes
esfuerzos. No había duda con respecto al deseo de mis verdugos, los más
despiadados, los más demoníacos de todos los hombres.
Me aparté lejos del metal
ardiente, dirigiéndome al centro del calabozo. Frente a aquella destrucción por
el fuego, la idea de la frescura del pozo llegó a mi alma como un bálsamo. Me
lancé hacia sus mortales bordes. Dirigí mis miradas hacia el fondo.
El resplandor de la inflamada bóveda
iluminaba sus cavidades más ocultas. No obstante durante un minuto de desvarío,
mi espíritu se negó a comprender la significación de lo que veía. Al fin,
aquello penetró en mi alma, a la fuerza, triunfalmente. Se grabó a fuego en mi
razón estremecida. ¡Una voz, una voz para hablar! ¡Oh horror! ¡Todos los horrores,
menos ese! Con un grito, me aparté del brocal, y, escondido mi rostro entre las
manos, lloré con amargura.
El calor aumentaba rápidamente, y
levanté una vez más los ojos, temblando en un acceso febril. En la celda se había
operado un segundo cambio, y ese se efectuaba, evidentemente, en la forma. Como
la primera vez, intenté inútilmente apreciar o comprender lo que sucedía. Pero
no me dejaron mucho tiempo en la duda. La venganza de la Inquisición era rápida,
y dos veces la había frustrado. No podía luchar por más tiempo con el rey del
espanto. La celda había sido cuadrada. Ahora notaba que dos de sus ángulos de
hierro eran agudos, y, por tanto, obtusos los otros dos. Con un gruñido, con un
sordo gemido, aumentaba rápidamente el terrible contraste.
En un momento, la estancia había
convertido su forma en la de un rombo. Pero la transformación no se detuvo aquí.
No deseaba ni esperaba que se parase. Hubiera llegado a los muros al rojo para
aplicarlos contra mi pecho, como si fueran una vestidura de eterna paz. «¡La muerte! —me dije—.
¡Cualquier muerte, menos la del pozo!» ¡Insensato! ¿Cómo no pude comprender
que el pozo era necesario, que aquel pozo único era la razón del hierro
candente que me sitiaba? ¿Resistiría yo su calor? Y aun
suponiendo que pudiera resistirlo, ¿podría sostenerme
contra su presión?
Y el rombo se aplastaba, se
aplastaba, con una rapidez que no me dejaba tiempo para pensar. Su centro, colocado
sobre la línea de mayor anchura, coincidía precisamente con el abismo abierto.
Intenté retroceder, pero los muros, al unirse, me empujaban con una fuerza
irresistible.
Llegó, por último, un momento en
que mi cuerpo, quemado y retorcido, apenas halló sitio para él, apenas hubo
lugar para mis pies en el suelo de la prisión. No luché más, pero la agonía de
mi alma se exteriorizó en un fuerte y prolongado grito de desesperación. Me di
cuenta de que vacilaba sobre el brocal, y volví los ojos…
Pero he aquí un ruido de voces
humanas. Una explosión, un huracán de trompetas, un poderoso rugido semejante
al de mil truenos. Los muros de fuego se echaron hacia atrás precipitadamente.
Un brazo alargado me cogió el mío, cuando, ya desfalleciente, me precipitaba en
el abismo. Era el brazo del general Lasalle. Las tropas francesas habían
entrado en Toledo. La Inquisición se hallaba en poder de sus enemigos.